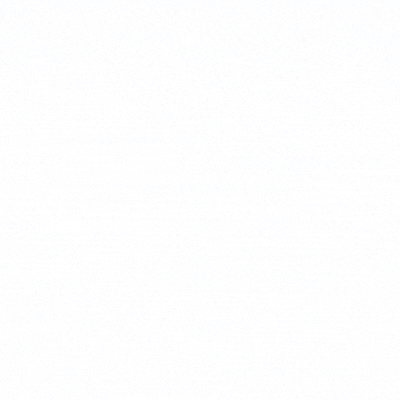Como todos los años desde hace algún tiempo guardo un hueco en mi agenda el 25 de diciembre para visitar el cementerio. Digamos que me gusta alejarme del bullicio de la Navidad y del rasgado de los papeles de regalo de esa mañana para tener un minuto de paz. Demasiados polvorones desde septiembre, demasiada turra "All I want for Christmas is you" desde noviembre. Demasiado exceso. Demasiado todo.
El paseo por el camposanto suele ser corto y rápido. Casi al trote visito familiares y amigos queridos que allí están y compruebo que el cordón umbilical que a ellos me une se mantiene en buenas condiciones.
Como les decía. 25 de diciembre, primeras horas de la mañana y para mi sorpresa me encuentro a una persona muy querida y muy anciana paseando por aquellos pasillos. Obviaré dar el nombre porque ni tengo el consentimiento de él, ni me apetece meterle en este brete.
Abrazo de rigor, estás más gordo, con esa barba no te conocía y alguna lagrimilla de emoción por el inesperado encuentro. Me cuenta que viene cuando la salud se lo permite. "Me funcionan mal los remos" y se ofrece diligente a hacerme un "tour" por los nichos de sus familiares, a lo que accedo amablemente.
Aquí la tía de menganito, un poco más allá los primos de fulano y en aquel pequeño mausoleo se trajeron de Madrid a los parientes que allí descansan. Mi cicerone pasa revista y se asegura que cada uno está donde tiene que estar. Sin sobresaltos.
El último tramo es el más duro. La tumba de su hijo. Tendría ahora 60 años sino llevara más de 30 enterrado y la de su mujer, que se la llevó por delante el puto Covid en 2020. Y es en ese momento, delante de esas tumbas cuando te acuerdas de los tuyos y de la suerte de tener los que tienes. E intentas de mil maneras deshacer el nudo de la garganta, pero no puedes.
Todavía recuerdo su despedida, soflama manchega pura que con tono jocoso me suelta: "Me voy a ir yendo, Ignacio. Ya conozco más gente de aquí, que los vivos del pueblo".
Ignacio Cruz