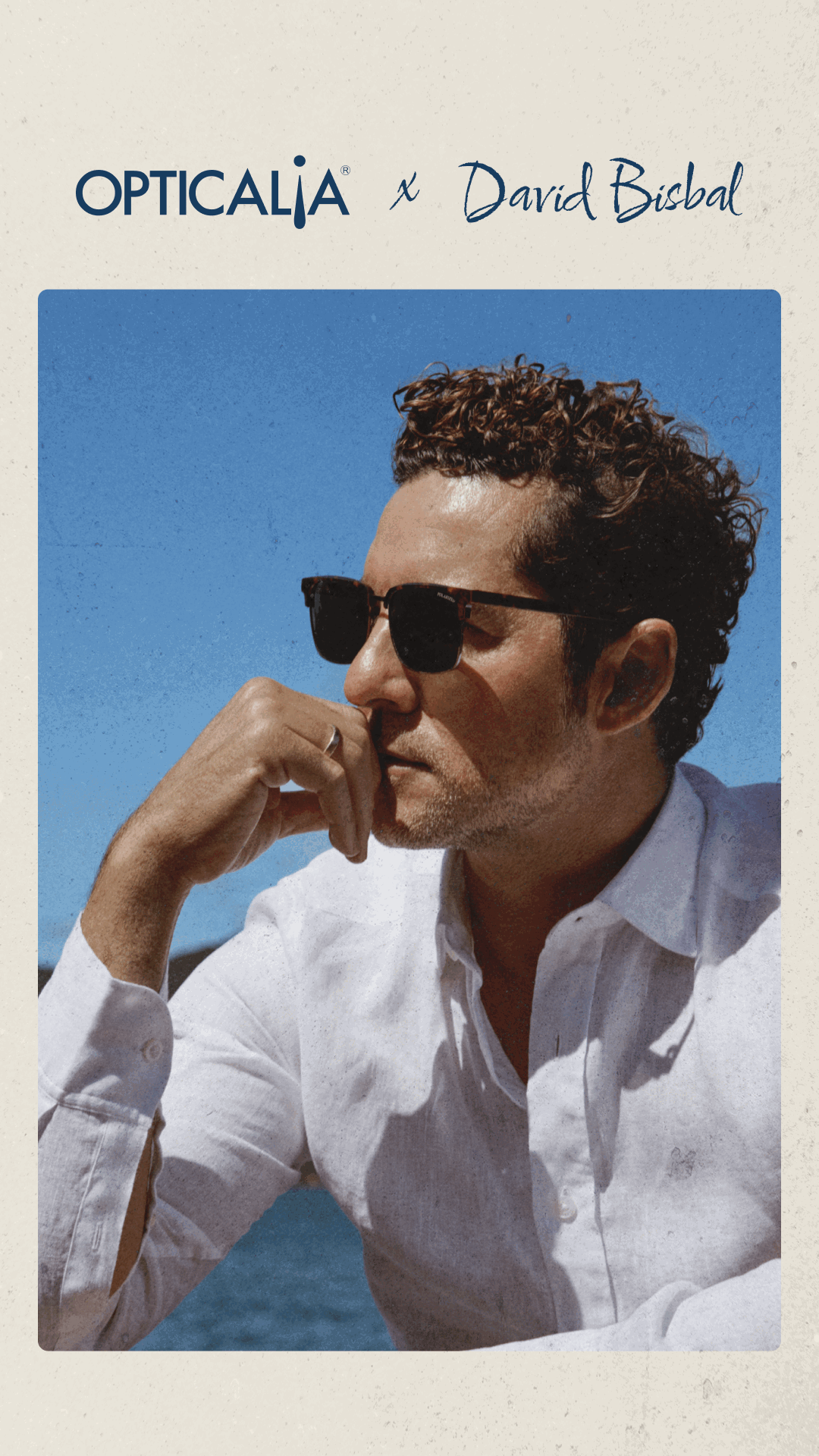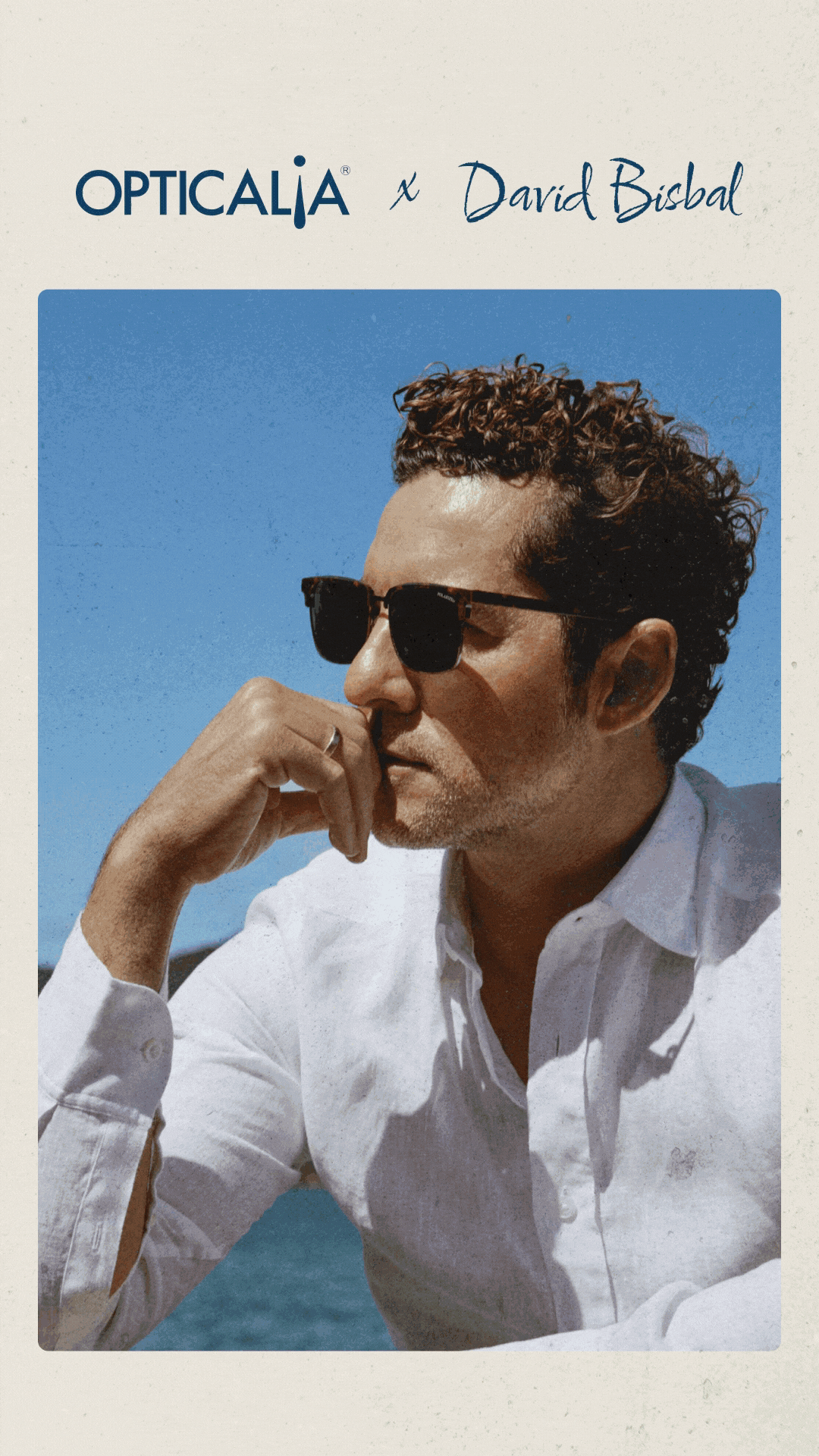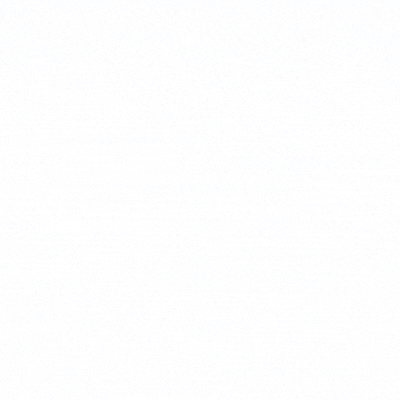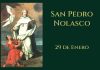Aunque no podemos establecer parangón con la España de aquellos años, fue a partir de la Primera Guerra Mundial y el período de entreguerras cuando la burguesía europea y norteamericana estaba alcanzando tal gigantismo que se afirma que, de no ser por las modernas máquinas, en las oficinas se necesitaría un personal cincuenta veces mayor del que hay hoy. Medio centenar de mecanógrafas en lugar de este o aquel auxiliar administrativo de hoy.
Con los nuevos tiempos y por la invención del ordenador, el oficio de mecanógrafa ya no es el que era. Los teclados ya no son los de la vieja Olivetti, ni hacen la melodía que hacían al escribir. La mecanógrafa ha pasado a la historia. Hemos vivido el siglo de oro de aquellas mecanógrafas a las que lo que le gustaba era sentirse útiles, darle al teclado y trabajar.
Pero ¿cuándo y dónde surgió este nuevo artilugio que, junto con la máquina de coser, sacaría a muchas mujeres de su espacio privado para entrar en ese al que los antropólogos llaman “público”, abriéndoles nuevos “nichos” laborales? Fue el inglés Henry Mill el primero en inventar, en 1714, la máquina de escribir. Pero el útil artefacto, en su versión conocida, fue creado por el estadounidense Christopher Scholes, en 1867. Aprovechado por mujeres pioneras, con su perseverancia y venciendo todo tipo de dificultades, poco a poco fueron ocupando, de la mano de la taquigrafía y la mecanografía, un ámbito profesional en el mundo empresarial y público que le permitiría desarrollarse como persona en igualdad de condiciones que los hombres.
En España fue Ángela Ruiz Robles, maestra, pedagoga e inventora española, reconocida como la precursora del libro electrónico. Cursó estudios superiores en la Escuela de Maestras de León, donde impartió sus primeras lecciones entre 1915 y 1917, enseñando taquigrafía y mecanografía a jóvenes de ambos sexos.
La práctica taquigráfica comenzó en España en 1803 gracias a don Francisco de Paula Martí, su inventor, quien abrió la primera cátedra de taquigrafía en Madrid. Sin embargo, la primera mujer en acceder al Cuerpo de Taquígrafos de las Cortes no lo hizo hasta 1933, es decir, 130 años después, cuando el primer hombre en ejercer como taquígrafo lo hizo en las Cortes de Cádiz en 1810[1]. La primera mujer taquígrafa de la que se tiene noticia en España fue María Martí, hija del inventor de la taquigrafía española.

En Socuéllamos, a mediados de siglo pasado, la situación era más modesta (no se contaba con medio centenar de mecanógrafas) sin embargo sí hubo una mujer que fue la pionera en esos menesteres. Se llamaba María Dolores Pozuelo Nuño; “María Dolores”. Había nacido el 20 de agosto de 1916 en Socuéllamos y falleció el 30 de abril de 1999. Segunda hija del matrimonio formado por José Vicente Pozuelo Molina[2] y Jacinta Nuño Salazar[3]. De esta unión nacerían, por este orden, Concepción, María Dolores, Evelina y Vicenta.
María Dolores había empezado a trabajar en el Ayuntamiento de Socuéllamos después de la Guerra Civil, cuando era alcalde del municipio D. Antonio Plaza. Parece ser que entraron casi a la vez ella y José Jiménez López; pero, más tarde, ya durante la alcaldía de D. Aníbal Arenas Díaz-Hellín, este quiso promocionar a José Jiménez por delante de María Dolores. Las razones no fueran otras que “era hombre y le habían matado a su hermano en la guerra”. Nuestra Oficial técnico del Ayuntamiento, no se arredró y consiguió que se paralizase el proceso hasta contar con un requisito: el certificado de haber hecho el servicio social de la Sección Femenina. De esta forma quedó resuelto y zanjado el asunto. Su puesto en el Ayuntamiento la llevaría en varias ocasiones a formar parte de tribunales para la selección de personal. Así lo comprobamos en el Boletín Oficial de Ciudad Real, num. 59, año 1961[4] entre otros.

Lo arriba expuesto nos habla del carácter fuerte que tenía, lo que la llevaba a ser un referente en la familia, tanto para sus hermanas como para sobrinos. Si su casa era espacio de acogida para hacer meriendas y comidas familiares, también parece ser que no le gustaban mucho los “follones”. Para eso estaba el salón de “tita”[5] Vicenta, en la segunda planta de la casa. Y es que Vicenta era más condescendiente; aguantaba más[6] y eso que, aun habiendo repartido las viviendas, siempre vivieron juntas. Una dedicada a su trabajo en el Ayuntamiento, por la mañana, y por la tarde, la academia de mecanografía que abriría en los años 60; la otra, Vicenta, en la droguería que luego regentaron sus sobrinos, Pilar y José Vicente.
Mujer con inquietudes y avanzada en su época. Frecuentaba con su hermana y amigas (Visi, hermana de D. Constancio, Estrella Martínez o María Boronad, con quien se iba a Ruidera o a la Celadilla) el cine así como la lectura, afición esta de la que dicen sus sobrinos que era capaz de relatar casi literalmente lo que había leído. Quizás fuese esa la causa que la llevó a hacer algún “pinito” en el teatro, tal y como podemos leer en las hojas de las “veladas teatrales” del 2 febrero de 1934[7]. Disfrutaba de vacaciones en Estepona, San Sebastián o Castellón. Lo cual nos habla de una mujer, también, independiente pero a la vez comprometida; por ejemplo, leemos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, num. 40, de lunes 5 de abril de 1943[8] su suscripción pro Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, perteneció a la Asociación Española de lucha contra el Cáncer hasta aproximadamente 1976, así como a la organización local “Torre del vino y del zumo de uva” con el número 127[9].
Aquellas inquietudes la empujaron a estudiar a distancia primero, mecanografía y taquigrafía con los métodos Caballero; después, y con estos métodos, abrió su propia academia. Para ello también fue una mujer pionera. Allí nos formamos todos; chicos y chicas, más pequeños o mayores.
La sala de la academia estaba al atravesar el portal, a la derecha. Tenía una ventana que daba a la calle (y que todavía está). Las filas de mesas para la mecanografía disponían de las máquinas de escribir Olivetti. También se podía hacer uso, si así se prefería, de nuestra propia máquina de escribir. En un lateral, nada más entrar, estaba la mesa para la taquigrafía. Para esta disciplina María Dolores dictaba a los alumnos (generalmente chicas). A los pupilos de mecanografía nos adiestraba comenzando con el primer método de Caballero hasta concluir con el tercero de velocidad. Ella se paseaba de cuando en cuando entre las filas para corregirnos e insistir en que no acompañásemos el carro en todo su recorrido, sino que le diésemos un fuerte “empujón”; había que economizar tiempo.
Pero después de adiestrar a muchas generaciones, la academia cerró sus puertas. No se quiso enfrentar a una supuesta incompatibilidad. De cualquier manera ya eran otros tiempos. Los ordenadores estaban llamando a la puerta y se imponía otra forma de aprender a escribir “al tacto”.
Todavía retumba en mi memoria aquella sintonía del “tecleteo” constante:
Tac…tac…tac… (a, s, d, f, g, f, con la mano izquierda; ñ, l, k, j, h, j, con la derecha; el espaciador se pulsaba con la mano contraria a la que acabábamos de escribir).
Ya en el segundo método estaban los cuadros. Había que ajustarlos haciendo unos cálculos. A mí me salían bien, pero ella me decía que los hacía al “tun tun”.
Tac, tac, tac, … “a toda máquina”, nunca mejor dicho, había que hacer las pruebas de velocidad. Nos medía el tiempo y si no llegábamos, pues había que repetir el escrito.
Si a María Martí se le hizo un reconocimiento en su ciudad natal, que se sepa, a María Dolores no ha sido así. Queremos rendir un modesto homenaje de agradecimiento a la maestra mecanógrafa de Socuéllamos, porque como ella decía:
“¿yo suerte?...con cinco años me quedé sin padre”.
Benito Cantero Ruiz.
[1] En las Cortes de Cádiz, en 1810, ya hubo taquígrafos que redactaron y recogieron aquellos debates en los Diarios de Sesiones. Pues bien, tal fama había adquirido la taquigrafía que hasta el propio rey Fernando VII, acompañado por la reina y los infantes, visitaron la Escuela el día 2 de marzo de 1817
[2] Primo de Cándido Pozuelo, quien fuese practicante y por quien lleva el nombre el centro de salud.
[3] Nos cuentan sus sobrinos, e hijos de Concepción: Pilar, José Vicente y María Teresa que el padre viudo se casó, a instancias de su moribunda mujer, con Jacinta prima de aquella.
Toda esta información ha sido facilitada por los sobrinos antes citados y corroborada a partir del documento (extraído de FamilySearch) facilitado por Alfonso Montero.
[4] Fotocopia del documento facilitada por Alfonso Montero.
[5] Así nombran sus sobrinos a sus tías.
[6] Recuerda María Teresa que en una feria de los Santos propuso irse con sus tías. María Dolores no estaba muy “por la labor”, sin embargo Vicenta aceptó y se montó con la sobrina en los caballitos. María Dolores se lo reprochó diciéndole: “….que poca vergüenza tienes”
[7] “…representaciones (que) terminaron con el coro de “Las de Villadiego”, con un plantel de bonitas caras y sonoras voces, capitaneadas por María Dolores Pozuelo Nuño. El público les tributó muchos y sonoros aplausos. Todo, bajo la experta mano del Maestro Palatino Álvarez y con el viejo piano del Teatro Cervantes”. Fotocopia del documento publicado en el programa de Semana Santa 2024 por Remedios San Andrés aportado por Lourdes Martínez Frías.
[8] Fotocopia del documento facilitada por Alfonso Montero.
[9] Fotocopia del documento facilitada por Alfonso Montero.