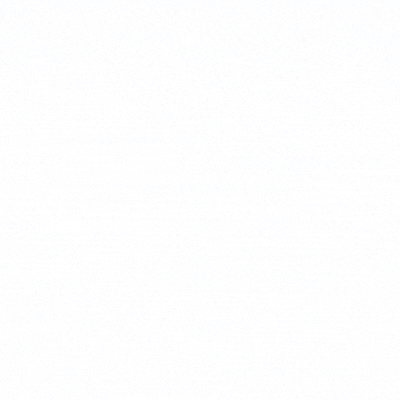El relato que vamos a desarrollar no busca equiparar violencias ni diluir responsabilidades, sino reflexionar sobre la violencia, cuando deja de ser excepcional, y cuando el miedo se instala en la vida cotidiana.
La violencia de la muerte impuesta, es mencionada de forma fragmentaria, según los intereses de unos u otros. Con demasiado “interés”, o directamente silenciada. Entre unos y otros miles de nombres quedan suspendidos en una tierra de nadie. En el mejor de los casos, reconocidos como muertos, pero no como víctimas.
La represión, en momentos de extrema tensión política, suele conllevar la muerte organizada y burocratizada con apariencia de legalidad. Para ello se ponen en marcha una suerte de tribunales que dicen juzgar en nombre del pueblo o de la causa a la que sirvan. No buscan esclarecer hechos, sino confirmar sospechas, castigar filiaciones políticas o ajustes personales. En esos tribunales la defensa es simbólica o nula, la acusación imprecisa, la sentencia previsible y después: la noche; en la que da comienzo un traslado corto, en silencio, hacia un lugar apartado. Se lee una resolución y se dispara. Así, día tras día, durante meses… Todo ello como resultado de una política sostenida.
Cuando el Estado se desvanece, la autoridad real existe, pero ya no manda; quienes mandan son quienes tienen las armas, pero no responden a una cadena de mando clara. Para ellos el “enemigo” está en cualquier parte, porque donde domina el miedo, la sospecha es más fuerte que la prueba. El miedo convierte cualquier detalle en una amenaza.
Se inicia el proceso con la normalización de la detención arbitraria, la denuncia anónima y la eliminación del “adversario”; no como un accidente, sino como una “necesidad”. En ese Estado desvanecido no solo hay caos, sino la instalación de un caos “ordenando” la violencia, y cuando esta se ordena, deja de parecer violencia, empieza a parecer “justicia”. Una “justicia” en la que unos deciden quién debe vivir y quién no.
Desde ese momento ya no basta con señalar al “enemigo”, hay que juzgarlo, condenarlo y ejecutarlo. Una cruda e instaurada violencia que necesita una estructura en la que, esa suerte de tribunales decide, con exquisita rapidez, quién debe morir.
Esos Estados fallidos no solo no controlan a esos tribunales, sino que acaban incorporándolos. Para ello se los dota de sedes, de competencias y de una apariencia jurídica mínima, puesto que no están formados por jueces profesionalmente independientes.
Su lógica es sencilla, si el enemigo es absoluto, sus derechos no existen. El concepto de justicia se redefine, ya no se trata de comprobar hechos, sino de evaluar lealtades. La militancia política, la religión, o solo los rumores, bastan para construir una acusación. De esta forma, en muchos casos, los tribunales no persiguen delitos sino identidades. Por ejemplo, una denuncia vecinal, una antigua enemistad, una palabra dicha (o un silencio) en el momento equivocado pueden convertirse en una sentencia de muerte. Y es que en esos juicios faltan muchas cosas; una es esencial: la presunción de inocencia. El tribunal no busca el origen de la acusación, simplemente la acepta y al aceptarla, la legitima.
La defensa, cuando existe, es simbólica y el acusado rara vez puede aportar pruebas, llamar a testigos o contradecir las acusaciones. Todo es tan rápido, que el veredicto suele estar redactado antes de que el acusado entre en la sala. Ese veredicto, de pena de muerte, se dicta con una naturalidad alarmante; no se vive como una tragedia, sino como un acto de “higiene política”. Matar pasa de ser un acto clandestino para convertirse en un acto administrativo, una fría rutina.
La pena de muerte aparece en los documentos con una frialdad administrativa, con un lenguaje neutro, sin adjetivos, sin recursos real.
El tiempo juega en contra del acusado. Los juicios son breves, a veces duran minutos, pero el tiempo se hace eterno. La mayoría de los sentenciados no saben cuándo serán ejecutados. No hay un calendario claro. La espera puede durar horas o días. Esa incertidumbre forma parte del castigo. Estos juicios se repiten cientos de veces; y cada repetición refuerza la idea de que “eso” es normal.
Cuando llegan el día y la hora, al haber “sentencia”, quienes disparan no se sienten verdugos, se sienten “funcionarios”. La maquinaría se completa así: el tribunal decide, la cárcel retiene, y en el “lugar” se ejecuta. No hay ni improvisación, sino caos organizado; solo una cadena perfectamente engrasada. En suma, el fusilamiento como rutina.
Y llega la noche. Continúa la rutina; ahora nocturna o de madrugada; por discreción. La oscuridad protege a los ejecutores y aísla a las víctimas con el máximo silencio, pues este forma parte del proceso. Cuanto menos ruido, menos preguntas.
Cada sentencia de muerte necesita un lugar donde ejecutarse. Un espacio apartado donde el proceso pueda repetirse sin interrupciones, sin testigos incómodos, sin preguntas. Es ese lugar donde los tribunales envían a un destino de donde no se regresa. Los condenados salen de las cárceles en grupos. El trayecto no es largo, pero suficiente para pensar. No se les dice nada, a lo sumo, que van a ser trasladados. Pero ellos, probablemente, intuyen lo que les va a ocurrir, sobre todo al llegar al lugar. Este está pensado para eso; tiene que ser apartado, pero no lejano; funcional y sin interferencias. Las ejecuciones son un paisaje invisible.
Cuando matar se convierte en hábito, deja de provocar preguntas; es por ello que, a la par que los juicios, los fusilamientos también se realizan en serie. Un grupo tras otro. No hay pausas largas. Cuanto más automático sea el proceso, hay menos espacio para la duda o el arrepentimiento. Este no cabe, el sistema se consolida en la costumbre de los ejecutores que lo asumen como parte de su trabajo. Esto nos hace pensar si quizás no sean sádicos, ni monstruos, sino personas que han convertido la muerte en rutina administrativa1.
Terminada una terna, los cuerpos son retirados con igual rapidez que todo el proceso. Sin ceremonias ni registros visibles ya que el objetivo no es ejecutar públicamente, sino hacer desaparecer. Para los condenados, el fusilamiento no solo es el final de la vida, sino de la identidad. En la mayor parte de los casos no hay actas de defunción claras, no hay tumbas, no hay lugar donde ser llorado. Este es, quizás, el castigo más duradero puesto que el fusilamiento continúa con el silencio posterior, en la ausencia, en la imposibilidad de nombrar a los muertos sin incomodar a alguien.
Las familias sufren otro tipo de condena, la del silencio, la espera, y ¿cómo no? sus miedos. En muchos casos no reciben los cuerpos, no reciben explicaciones; en otros casos ni una confirmación oficial de la muerte; en la mayoría, las familias saben de lo ocurrido solo por rumores. El silencio documental no es casual, forma parte del sistema: cuantos menos datos, menos responsabilidades. Son madres, esposas, hijos sufrientes ante ese atroz silencio. El final es para los ejecutados, no para quienes quedan atrás. Y es que la imposibilidad de hacer el duelo es uno de los aspectos más crueles de todo el sistema: sin cuerpo no hay entierro, sin entierro no hay despedida; sin despedida, la muerte queda suspendida en el tiempo. Además, muchas familias son conscientes que preguntar demasiado puede ser peligroso, porque el miedo no termina con el fusilamiento, ya que continúa la eterna vigilancia, la sospecha y la estigmatización. Ser familiar de un ejecutado es una marca. Por eso el silencio se transmite como una herencia. Se cierran las bocas durante años y décadas para no hablar de lo ocurrido. No por olvido, sino por supervivencia personal y, lo que es peor, social. Recordar puede traer consecuencias, nombrar a los muertos se puede interpretar como una provocación.
La memoria queda fragmentada al ámbito privado. Por tanto, si fragmentada, incompleta. Se condena a las familias a vivir con preguntas sin respuesta. Muchos descendientes supieron, saben o sabrán la verdad tarde, mal y, como mucho, a medias. Fueron, son y serán generaciones marcadas por la falta de la verdad.
En suma, no es un silencio impuesto desde fuera; se trata de un silencio “elegido” por incomodidad y por cálculo político. Ese silencio se manifiesta de varias maneras: minimizando los hechos; justificando lo que ha ocurrido, como excesos inevitables en un momento de “caos”; olvidándolo deliberadamente para no enfrentarse a la contradicción interna.
Pues concluyamos: Hay que contar lo que ocurrió y ocurre, porque la memoria no es una competición del presente ni del pasado. Porque ninguna causa convierte el asesinato en justicia. Cuando la ley deja de proteger, la violencia encuentra espacio para justificarse. La memoria no es neutral. Escoger qué recordar y qué olvidar determina qué víctimas tienen voz y cuáles se pierden en el olvido. Olvido que puede arrastrar todo a la invisibilidad. Las cifras son siempre estimaciones conservadoras, es decir, a la baja. El asesinato no se puede, ni debe justificar; venga de donde venga.
Y unas preguntas para reflexionar: ¿Qué victimas recordamos y cuáles se pierden y perderán en el olvido? ¿Qué silencio queremos sostener? ¿Qué verdades fueron y son tan incómodas, que preferimos ignorarlas durante generaciones?
A la memoria de TODOS los represaliados2, como el seminarista Cástor Zarco García, recientemente beatificado (Socuéllamos, Ciudad Real, 20 de febrero de 1913 – Madrid, 18 de septiembre de 1937) , e Ismael Molinero Novillo (1917-1938) “Ismael de Tomelloso”, joven seglar español, miembro de la Acción Católica, reconocido por la Iglesia como Venerable Siervo de Dios en 2024.
1 Recordamos una escena de la película argentina, basada en un hecho real, “La noche de los lápices” (1986), cuando uno de los torturadores se justifica y permite que uno de los jóvenes le vea la cara para que lo reconozca, por si en un futuro tuviese que mediar por él.
2 Si represalia se define en la Real Academia Española, como una “respuesta de castigo o venganza por alguna agresión u ofensa”. https://www.google.com/search?q=represaliado&oq=represaliado&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDAgAEAAYRhj5ARiABDIMCAAQABhGGPkBGIAEMgcIARAAGIAEMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEJNzI1OWowajE1qAIIsAIB8QUvwvbrtPl33Q&sourceid=chrome&ie=UTF-8 En casos como estos no hubo, ni hay causa alguna para tal castigo o venganza.
Benito Cantero Ruiz. Catedrático de Gª e Historia y Dr. en Antropología.